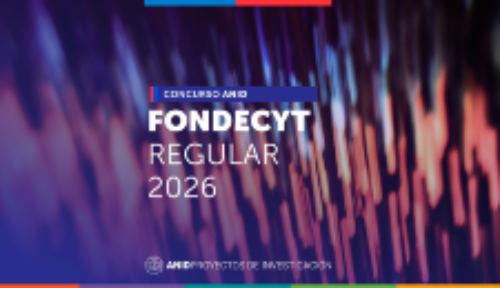El pasado 14 de julio de 2023, la doctora María Carmen Molina presentó los resultados de la investigación que llevó a cabo bajo el “proyecto FONDEF IDeA ID20I10106”.
A la reunión asistió el decano de la Facultad de Medicina, doctor Miguel O´Ryan; la directora de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, profesora Anahí Urquiza; el director del Instituto de Ciencias Biomédicas, doctor Juan Diego Maya; la directora del Programa Disciplinario de Inmunología, doctora Mercedes López; la presidenta de la Fundación Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (FUCITED) y Biosonda S.A., doctora María Inés Becker; la profesora titular de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, doctora Claudia Altamirano, y estudiantes del Programa Disciplinario de Inmunología de nuestra facultad.
La profesora Anahí Urquiza fue la primera en dirigirse a los presentes, destacando la capacidad de trabajo entre universidades que caracterizó a este proyecto, dada la participación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: “Es difícil trabajar entre universidades, y cuando logramos articular esfuerzos y mirar hacia el bien común de la sociedad (…), los límites entre las universidades pierden sentido, y este es un ejemplo muy bonito de lo que podemos hacer”.
El decano de la Facultad de Medicina, doctor Miguel O´ryan fue el siguiente en tomar la palabra, y partió felicitando a los investigadores involucrados en el proyecto y recalcó el avance de la universidad en temas de investigación: “Luego de décadas de trabajo, en nuestra universidad recientemente se logró aprobar la política de investigación, innovación y creación. Una política sólida, robusta, que da un marco muy certero para el camino investigativo del futuro”.
Asimismo, continuó citando el libro titulado “Desafíos de una sociedad en cambio: 180 años de la Universidad de Chile”, el que utilizó para realizar una breve reflexión sobre la diferencia entre una universidad y una empresa: “La labor de la universidad es formar personas, y el de una empresa, generar productos. Pero ¿Cómo logramos que los mejores talentos de las universidades constituyan un aporte real a la sociedad, fuera del ámbito de la formación? En ese sentido, hay que hacer cosas, generar productos, pero siempre desde la formación de nuevos profesionales altamente capacitados”.
Posterior al decano, el doctor Juan Diego Maya otorgó sus felicitaciones a la doctora Molina. En este contexto, mencionó que la investigación de este anticuerpo monoclonal ha sido “un trabajo de largo aliento que ha ido avanzando hacia una nueva etapa, y con esto esperamos no sólo desarrollar un producto, sino que podamos producirlo, para así lograr ser un aporte fructífero en el combate contra los mecanismos de formación tumoral”.
Con respecto a lo anterior. La doctora Claudia Altamirano realizó una breve intervención donde, en el marco del “Proyecto Anillo: Ciencia y Tecnología Regular”, explicó el proceso de desarrollo y producción industrial de anticuerpos monoclonales, así como los estándares necesarios para lograr su comercialización.
Avances en el desarrollo de un nuevo anticuerpo monoclonal anti MICA
La doctora María Carmen Molina, encargada del proyecto FONDEF: “Desarrollo de un nuevo biofármaco con actividad anti-tumoral para el tratamiento de cáncer: Anticuerpo monoclonal completamente humano dirigido contra el sitio de combinación de MICA a su receptor de activación”, comenzó su presentación preguntando:
¿Qué es MICA?
Para entender qué es MICA, primero se debe comprender qué son las células NK. Las células Natural Killer (NK) son un tipo de linfocito (glóbulo blanco) perteneciente al sistema inmune encargadas de proteger el organismo. Las NK son capaces de destruir células tumorales como, por ejemplo, las células mutadas por el cáncer.
Estas células inmunitarias poseen una amplia variedad de receptores de membrana, dentro de los que se encuentra uno de los más estudiados: el receptor NKG2D. Este receptor es capaz de unirse a varios ligando –moléculas pequeñas que se unen a los receptores de las células para desencadenar una reacción determinada– dentro de los cuales se encuentra el ligando MICA. “Cuando MICA se une al receptor NKG2D de las células NK, la célula NK se activa, libera gránulos y elimina a las células tumorales”, explicó la doctora Molina. En palabras simples, MICA permite que las células NK se activen para que ayuden a combatir el cáncer.
La doctora María Carmen Molina señaló que “lo que nosotros trabajamos ahora (en este proyecto) es en el desarrollo de esta molécula MICA, centrándonos en la inmunidad innata de los elementos de primera barrera del sistema inmune”.
Asimismo, explicó que “MICA es una molécula que puede tener varias formas, lo que produce que, en presencia de enzimas proteolíticas, pueda ser cortada, pasando a ser una molécula soluble (sMICA)”. Esta nueva molécula soluble, al unirse al receptor NKG2D de las células NK, produce la internalización del receptor, –al contrario del ligando MICA no soluble, que activa dicho receptor– lo que ocasiona que la expresión de NKG2D disminuya. Esto quiere decir que las células NK pierden capacidad de combate contra las células tumorales.
Agregado a esto, “la molécula MICA, puede ser liberada en vesículas tipo exosoma, lo cual también induce la internalización de NKG2D, haciendo que los resultados de activación del sistema inmune también decaigan”, agregó la doctora.
Según la académica, “muchos de los anticuerpos que actualmente están siendo desarrollados por la competencia se centran en inhibir el corte proteolítico que transforma a MICA en una molécula soluble (…) pero resultan no ser del todo funcionales debido a un mecanismo de evasión celular, por lo que siguen en análisis”.
Es por esto que “nuestro caso tiene otro enfoque. Nosotros diseñamos un anticuerpo que impida la interacción de sMICA con el receptor NKG2, para así evitar la supresión de la actividad inmune innata de las células NK. (…) En este proyecto, hicimos el salto de producir fragmentos de anticuerpos, a producir anticuerpos completos”, indicó.
Para lograr esto, la doctora María Carmen Molina, junto al equipo del Programa Disciplinario de Inmunología de nuestra Facultad, trabajaron durante dos años, primeramente, en el diseño de un vector transportador del gen que codifique para la molécula MICA, y luego en la búsqueda de una célula para que dicho gen se exprese de forma adecuada y eficiente.
Luego de intentos en varias células tipo CHO –células derivadas del ovario de hámster chino ampliamente utilizadas en biotecnología dada su capacidad para producir proteínas complejas–, “estandarizamos un sistema de expresión transiente en células tipo ExpiCHO, que permite producir una muy buena cantidad del anticuerpo, para toda la caracterización necesaria”, señaló la doctora María Carmen Molina.
Asimismo, continuó diciendo que este sistema “nos permite tener en uno o dos meses la cantidad de anticuerpos que se requiera”, por lo que “es una muy buena estrategia. Realmente es un gran avance en estos dos años”.
Al respecto de los desafíos que se presentaron durante la investigación, la investigadora mencionó que “Otro problema que se generó, es determinar las constantes de afinidad acá en Chile. Ha sido un problema durante años. En el exterior se puede hacer, pero la idea es que todo el desarrollo de anticuerpos esté en Chile. Chile tiene que tener la capacidad de determinar las constantes de anticuerpos, que actualmente es muy limitada”.
Pero independientemente de esto, recalcó que “nuestro anticuerpo está en concentraciones óptimas de necesidad”, por lo que se espera que los estudios continúen para que pueda llegar a ser comercializable.