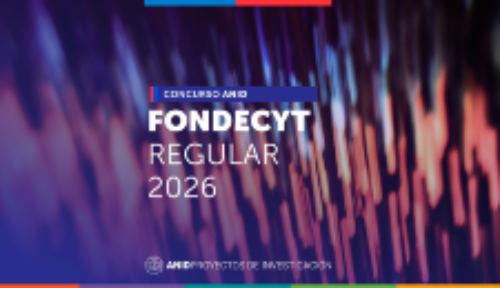Así lo explica el psiquiatra y académico jefe de la Unidad de Psicosis de la Clínica Psiquiátrica Universitaria y director del Laboratorio de Psiquiatría Traslacional del Instituto de Ciencias Biomédicas, ICBM, y del Instituto de Neurociencia Biomédica, BNI, doctor Pablo Gaspar, quien señala que el programa en marcha consiste en estudiar las etapas precoces del inicio de enfermedades siquiátricas severas. “Nuestro modelo es la sicosis y, dentro de ese tipo de cuadros, la esquizofrenia, pero estamos interesados en otros trastornos, como los bipolares, del espectro autista y de personalidad”. Esto porque, según añade, “mientras antes se detecten síntomas de este tipo de patologías, se puede retrasar su inicio y, en algunas investigaciones, se ha demostrado que se puede prevenir la severidad de los síntomas a largo plazo. Además, se podría facilitar su reinserción social, laboral y familiar”.
Y es que, agrega, “estudios internacionales corroboran datos que nosotros también ya hemos obtenido, en términos de que los síntomas iniciales de estas enfermedades, en particular de la esquizofrenia, comienzan cuatro años antes de que la persona, su entorno o la sociedad los detecten, lo que generalmente ocurre cuando se inicia la parte clínica de la enfermedad. Cuatro años representan una importante ventana de tiempo, en la que aparecen muchos de estos síntomas que son bastante inespecíficos, como alteraciones del ánimo, ciertas sutilezas en cuanto al aislamiento social del individuo, que comienza a tener ideas o conductas extrañas; para la persona que lo sufre y para los familiares son cambios más bien imperceptibles, y se confunden con otro tipo de enfermedades, que no los llevan a consultar”.
¿Cómo hacen entonces esta detección temprana? “La Clínica Psiquiátrica Universitaria es el único recinto a nivel nacional en que hace dos años se estableció este tipo de programa. Nosotros somos centro de referencia para estas patologías, por lo que siquiatras o médicos generales de Santiago o de regiones nos derivan los casos de mayor gravedad, y nosotros los incorporamos a esta iniciativa. Esto, porque a nivel nacional no hay una pesquisa muy importante para estos trastornos y también porque se ha establecido que no todas las personas que ingresan a estos modelos de intervención van a llegar a un cuadro severo, pues entre un 50% y un 60% de ellos, a pesar de tener los síntomas iniciales –aislamiento, depresión, ciertas alucinaciones- no van a llegar a la primera manifestación clínica, que es el brote psicótico. Yo comparo la importancia de hacer el diagnóstico precoz en este tipo de enfermedades, a hacer lo mismo a nivel de diagnosticar la resistencia a la insulina como posible antesala de diabetes, o la angina inestable antes de un infarto. Si se quiere prevenir el infarto, hay que ir hacia atrás y tratar los síntomas previos, a pesar de que no todos ellos vayan a llegar al infarto. Ese es el objetivo de este programa, establecer qué pacientes serán más susceptibles de presentar un cuadro severo y agudo”.
Medir funcionalidad del sistema de las redes neuronales
Con este fin, el doctor Gaspar –junto con los siquiatras infanto juveniles Alejandro Maturana y María José Villar, debido a que la mayoría de sus pacientes están en la adolescencia-, “fuimos a capacitarnos a la Universidad de Yale para establecer las mejores técnicas cuantitativas de siquiatría en términos de entrevistas clínicas en este campo; pero, a pesar de ello y de que son excelentes instrumentos, se requiere de alguna metodología que ofrezca una mayor fiabilidad pronóstica, porque de la totalidad de las personas que presentan síntomas antes del primer episodio crítico, sólo entre el 40% y el 50% va a terminar en una enfermedad severa. Ese es mi fundamento para decir que, independiente de la entrevista clínica y del ojo entrenado de un siquiatra, necesitamos ser capaces de detectar a ese grupo. Por eso es que tenemos que investigar en modelos biológicos para poder establecer potenciales biomarcadores que permitan, a futuro, diferenciar a quienes van a llegar a cuadros más severos de su enfermedad”.
De esta forma, cuando llega un nuevo paciente, los investigadores parten su trabajo realizando una entrevista clínica, a la que se siguen una serie de test orientados a medir su memoria, atención, función ejecutiva, teoría de la mente, cognición social y otros parámetros. Luego, se le aplica un examen de electroencefalografía similar al que se utiliza en el área clínica, pero con 80 electrodos en vez de una docena, lo que permite alcanzar una especificidad del diagnóstico más fina, determinando qué redes cerebrales están alteradas, “qué áreas del cerebro no se comunican o lo hacen en forma deficiente. Esto, pues teóricamente se conceptualiza a la esquizofrenia como una enfermedad de la desconexión cerebral, en base a este tipo de evidencias y a otras a nivel genético y anatómico. Por eso es que con este tipo de electroencefalograma lo que se quiere determinar es la funcionalidad del sistema de la red neuronal, midiendo el índice de conectividad entre electrodos, lo que representa de forma altamente fidedigna la comunicación entre áreas del cerebro y la dinámica de los ritmos cerebrales, que también están alterados después del inicio clínico de la patología”.
Es así como el doctor Gaspar añade que “lo nuevo es que estamos estableciendo es que los pacientes, previamente al inicio de la enfermedad –es decir, antes del primer episodio sicótico-, ya tienen alteración de la conectividad cerebral. Y estamos determinando que esa disfunción se correlaciona con otras que para el psiquiatra no son muy evidentes en la entrevista, como por ejemplo problemas en la memoria de trabajo, la atención y otras funciones cerebrales superiores. Conversando con el paciente lo que nosotros podemos ver es que el lenguaje está dañado, que su interacción social no es muy buena porque se retrae, y eso es consecuencia de lo que sucede en el cerebro por la alteración en sus funciones cognitivas, pero eso también perjudica la atención y la memoria de trabajo, que son funciones muy importantes para el diario vivir”.
Y es que, agrega, “la profundidad de estas disfunciones predice, a 20 años plazo, qué paciente se podrá reinsertar o no en la sociedad. Porque si está alterada la memoria de trabajo la persona no podrá volver a trabajar o a estudiar. Con las actuales terapias farmacológicas se contiene el delirio, pero no hacen nada en los síntomas cognitivos, de manera que ese es el desafío clínico importante. Reinsertar al paciente en la sociedad, para que pueda trabajar, estudiar, tener hijos, esa es la realidad que viene. La esquizofrenia no es una enfermedad de asilo, sino que de la comunidad. Por eso la relevancia del diagnóstico y tratamiento temprano”.
Así es como, en esta búsqueda de posibles biomarcadores biológicos, también realizan exámenes como la oculografía, para determinar cambios en el diámetro pupilar o en el enfoque de la mirada, utilizando distintas imágenes que se presentan en un computador. Incluso, a través de muestras de sangre, analizan si es que hay algún polimorfismo genético, mediante la cuantificación genómica. “En el fondo, en colaboración con los doctores Pedro Maldonado, del ICBM, y Hernán Silva, del BNI- estamos estableciendo en distintos niveles de investigación un potencial biomarcador que nos pudiera decir cuál de los pacientes pudiera llegar a una enfermedad severa o no”.
Distintos niveles de terapia
Una vez establecido el estado clínico de riesgo del paciente, según este se determina el tipo de intervención que se realizará para prevenir el primer episodio crítico que determina el inicio de la esquizofrenia, o para disminuir su gravedad. “En estas etapas iniciales, se ha observado que los antipsicóticos tienen un efecto muy limitado, por lo tanto se abre la oportunidad de establecer otras intervenciones que son mucho más importantes y de una efectividad mayor. Entre esas, están en primer lugar la psicoeducación de pacientes y familiares, orientada a prevenir posibles desencadenantes de psicosis, incluyendo el control de abuso de drogas y del estrés tanto individual como familiar, porque es un factor muy importante. En segundo término, la terapia cognitivo conductual, o sea la que hacemos siquiatras y sicólogos para enfocar la vinculación del pensamiento y la conducta, que también ha demostrado que su efectividad. En un tercer nivel está el uso de neuroprotectores, como el Omega 3, un ácido graso esencial que se ha visto que tiene ese rol en la dinámica cerebral. Y en último término están los fármacos antipsicóticos, que se deberían usar en casos muy severos y bien acotados durante la adolescencia”, explica el doctor Gaspar.
Además, los investigadores han establecido otro tipo de terapias, como es la rehabilitación cognitiva para entrenar la atención y memoria del paciente, así como su nivel de conectividad, mediante el uso de un software. Otra perspectiva de intervención es el mindfullness: “tenemos una colaboración con el doctor Álvaro Langer, de la Universidad Austral de Chile, con el que estamos desarrollando en base a un proyecto Fondecyt un programa de ocho sesiones de mindfullness como una manera de entrenar la atención, mejoría que después debería verse reflejado en los test respectivos”.
Según los resultados preliminares de este programa de seguimiento a 28 pacientes, el cual lleva tres años, cerca de un 30% llega a desarrollar esquizofrenia; un 15%, trastorno de personalidad, y otro grupo, menor al 10%, bipolaridad. “El 50% restante todavía no debuta en enfermedad grave, por lo que se podría mantener en estado leve o, incluso, sus síntomas podrían desaparecer”, finaliza el doctor Gaspar.