Mediante una maquinaria compleja, las células de los organismos vivos se multiplican para formar diferentes poblaciones, tejidos, órganos y sistemas, actividad que desarrollan las proteínas. La expresión génica es el flujo de información desde los genes hasta la síntesis de proteínas que permiten el funcionamiento celular. Este proceso sigue las reglas del código genético, el cual especifica que cada aminoácido está codificado en el ADN por secuencias de tres nucleótidos llamados codones. Hasta hace poco se creía que la “redundancia” del código genético –es decir, más de un codón para un mismo aminoácido- tenía por objeto asegurar que frente a una mutación puntual, como el cambio de un nucleótido por otro, diera la posibilidad de no alterar el aminoácido incorporado y se preservara la secuencia de la proteína. De ahí que un cambio sinónimo se denominara como “mutación silente”.
Pero ¿es así realmente?; los cambios sinónimos de codones ¿son inocuos para las proteínas y para las células?; ¿se generan alteraciones en las funciones celulares si ocurren mutaciones sinónimas?; ¿existen patologías asociadas a cambios en codones sinónimos? El proyecto Fondecyt Regular 2019 del doctor Omar Orellana está intentando responder a esas interrogantes.
No tan iguales
“Muy pronto después del descubrimiento del código genético a mediados del siglo XX, la ciencia determinó que en distintos organismos, si uno compara el material genético, el uso de un codón –que es un triplete de nucleótidos del ARN que se vinculan con los cuatro nucleótidos del ADN, lo que da 64 posibles combinaciones- u otro, para codificar el mismo aminoácido, no era igual: algunos organismos usaban más un codón que otros, sin que esto signifique que nunca usará los otros”, explica el doctor Orellana.
Y ejemplifica: “Para leucina, que es uno de los 20 aminoácidos en proteínas, hay seis codones distintos; para fenilalanina hay dos, para serina hay cuatro. Hasta hace muy poco se pensaba que los codones eran intercambiables y daba igual, porque lo que iba a estar en la proteína era siempre el mismo aminoácido. Nuestra investigación se plantea si eso es realmente así. Hasta hace poco, cuando para un mismo aminoácido se encontraban dos codones distintos se decía que esa era una mutación silente, porque no cambiaba nada. Ahora se sabe que no es tan así, porque algunos organismos prefieren a unos codones sobre otros, en lo que se llama “sesgo de codones”, situación que es muy común, incluso en humanos”.
¿Este sesgo de codones juega algún papel en la fisiología de la célula?
“Una posible explicación que estamos trabajando para ese efecto es que en realidad lo que se afecta cuando uno cambia un codón por otro es cómo se sintetiza la proteína, a qué velocidad ocurre ese proceso, y cuál es la estructura del producto final. Ese producto va a tener la misma secuencia de aminoácidos, pero podría ser que esté plegada de una manera diferente, porque esta síntesis, el proceso mismo de ir agregando los aminoácidos para formar el polímero, puede ocurrir a una velocidad distinta, que hace que la proteína tenga una estructura diferente que puede alterarla”, señala el académico.
Que algunos codones sean preferentes en la receta para aminoácidos, informa el doctor Orellana, se explica porque están asociados en parte a una mayor concentración de otra molécula, que es el RNA de transferencia, o tRNA, que es el que ayuda a traducir la información desde los nucleótidos hacia los aminoácidos. Para un codón frecuente, añade, en general existe un tRNA en alta concentración en las células, por lo que se traduce rápido; “en los menos frecuentes es al contrario”.
Eso significa que hay un “ritmo” de traducción. “A medida que se sintetiza la proteína, cuando sale del ribosoma empieza a plegarse; la velocidad a la que sale está muy relacionada con la rapidez en que se pliega. Si se cambia esa velocidad, el plegamiento podría cambiar, a pesar de que sea la misma secuencia, por lo que la estructura tridimensional de la proteína será distinta y funcionará diferente. Ahí está la clave de que estamos tratando de abordar. ¿Qué pasa si tenemos un codón que se traduce rápido y lo cambiamos por uno lento? Podríamos hacer que esta proteína que se sintetiza tenga una estructura tridimensional diferente, un plegamiento distinto, y eso la va a hacer funcionar de otro modo; incluso podríamos hacer que esta proteína al sintetizarse se agregue –se aglomere-, y deje de funcionar. Y eso ocurre, nos ha pasado a nosotros en distintos experimentos, y eso hace que no sea funcional”.
Cambios en la respuesta al estrés: posibles explicaciones a diversas patologías
Para esta investigación, el equipo del doctor Orellana –formado por estudiantes de magíster, doctorado y tesistas de Tecnología Médica- está usando dos enfoques. Uno es en la bacteria Escherichia Coli, analizando una proteína muy común en estas bacterias Gram negativas, vinculada al control de una serie de reacciones biológicas afines a la respuesta al estrés. “Se ha relacionado esa proteína con patogénesis bacteriana. Estamos tratando de ver cómo, si cambiamos los codones en esa proteína, se pudiera afectar la capacidad efectiva de la bacteria”.
El otro enfoque es en células eucariontes, para lo que usan levaduras. “Abordamos dos problemas: analizamos estos mismos cambios -de codones rápidos por codones lentos- en una proteína de la vía glicolítica, que es la que utiliza glucosa como fuente de energía: resultó que la proteína sintetizada se agregaba, haciéndola insoluble, lo que tiene una consecuencia en la fisiología general de la bacteria, por ejemplo la respuesta a estrés: la hizo más resistente. Eso nos llamó mucho la atención, ya que es un tema bien recurrente en patologías en humanos. Estamos viendo una conexión entre el uso preferente de algunos codones sobre otros y la respuesta proteostática, es decir cómo responde el conjunto de proteínas a estrés de agregación de proteínas, lo que podría contribuir información acerca de las bases moleculares de algunas patologías. El hecho de que pudiera haber cambio en el uso de codones sinónimos en un tejido, o sea mutaciones sinónimas somáticas, podría llevar a agregación de proteínas en él, dando como resultado alguna disfunción. Hay varias patologías, por ejemplo el Alzheimer, donde hay agregamiento de proteína TAU. En el caso de Creutzfeldt Jacob, el mal de “vacas locas”, son priones mal plegados. El Parkinson también está relacionado con agregación de algunas proteínas. Estamos viendo una conexión entre lo que estamos viendo y la respuesta global de las células a estrés por agregación de proteínas. Esa conexión nos tiene muy entusiasmados”.
Una tercera estrategia que está probando el equipo investigador es aumentar la velocidad de transcripción aumentando la concentración de tRNA en algún codón poco frecuente. “Lo que vimos es que es que la proteína modelo usada también se agrega, mucho. No aumenta su síntesis: se pliega mal, se agrega y se forma un cúmulo de proteína. Esto se asocia con un cambio de la forma de las levaduras –por ejemplo, de ovoide a alargadas- y empiecen a dividirse, pero que no logren terminar el ciclo, por lo que se forman “collares de células” que no se separan entre sí. Es un ejemplo claro de que ocurren alteraciones en el ciclo celular cuando se cambian codones sinónimos, diferentes sólo en su velocidad de traducción. Esto, más adelante, podría sentar las bases para estudiar este proceso en cáncer, buscando alteraciones en codones sinónimos en genes de pacientes oncológicos. Ya hemos hecho algunos prospectos en esa materia junto a estudiantes de Unidades de Investigación de la carrera de Medicina, y hay una correlación entre los codones sinónimos o silentes y cáncer”.











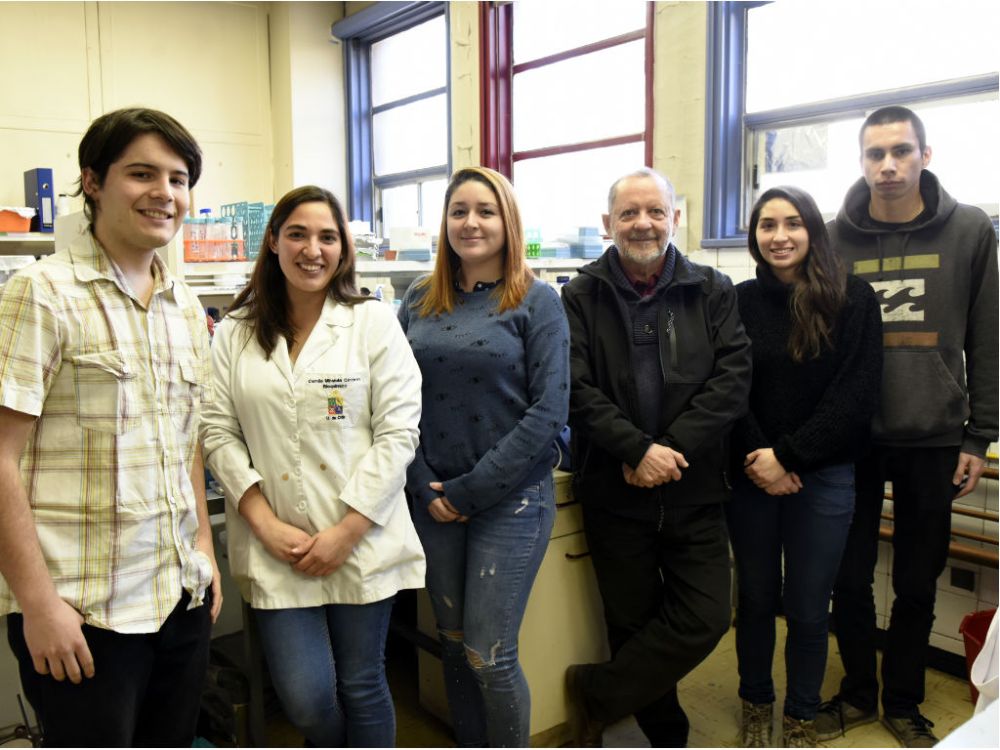
.jpg.jpg)