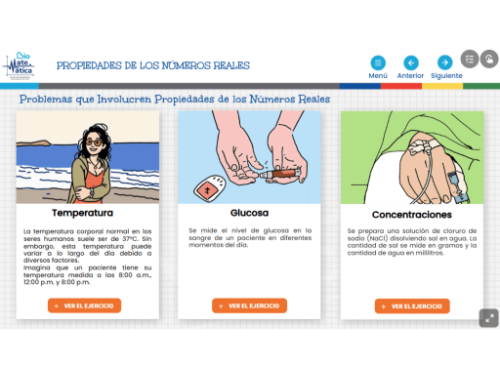Desde los orígenes de la humanidad han estado presente las enfermedades. En ese sentido, el conocimiento derivado de la investigación científica ha jugado un rol fundamental para comprender que muchos de los síntomas que presentamos los seres humanos son atribuibles a algún cuadro fisiopatológico, de allí que disciplinas como la medicina, por ejemplo, se encargan de identificar síntomas, clasificarlos y diagnosticar; generando tratamientos que, a su vez, van de la mano con el crecimiento en conocimiento, recursos y tecnología de la industria farmacológica, que ayuda a paliar consecuencias, contrarrestar cuadros complejos e incluso eliminar enfermedades.
Sin embargo, algo que la sociedad civil muchas veces desconoce es que, tras todos estos avances concatenados, que se agrupan en el mundo de la clínica, hay una base científica conocida como ciencia fundamental que estudia las bases de los procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Bajo este escenario, una de las ramas de estudio de la ciencia básica tiene relación con los canales iónicos, proteínas que poseen funciones de conducción y selección de iones específicos y cuya apertura y cierre es generada como respuesta a estímulos de diferentes tipos, tales como mecánicos, eléctricos y químicos.
Cuando los canales iónicos funcionan normalmente nos enfrentamos a un escenario fisiológico correcto, en el cual nuestros órganos ejercen normalmente sus procesos y, por ende, el organismo anda bien. Sin embargo, cuando estos canales no funcionan como debieran, predisponen escenarios fisiopatológicos que desencadenan un mal funcionamiento de las macroestructuras del organismo; muchas veces, estos episodios malignos incitan y favorecen la aparición de enfermedades, que pueden desarrollarse a lo largo de la vida o, incluso, desde el nacimiento. Es en este contexto que nace un concepto llamado “Canalopatías”, es decir: enfermedades producidas por alteraciones en el funcionamiento de los canales iónicos que están presentes en diferentes tejidos de los seres vivos. Un ejemplo de canalopatía se da por alteraciones en canales de calcio (Ca2+), las que pueden generar trastornos musculares, parálisis, miastenia, esclerosis lateral amiotrófica, hipertermia o, incluso, miopatías. A la vez, también existen disfunciones en canales de cloruro (Cl-) y sodio (Na+), generando enfermedades como fenómenos miotónicos (enfermedad de Thomsen, por ejemplo), paramiotomías y síndrome de Andersen.
En el Núcleo Milenio de Enfermedades Asociadas a Canales Iónicos existe un férreo compromiso con el desarrollo de investigaciones vinculadas a las canalopatías, conocimiento que viene de diferentes laboratorios que componen el centro. Tales equipos trabajan desde hace años en el entendimiento de estas proteínas, estudiando tanto aristas bioquímicas como moleculares, biofísicas, bioinformáticas y, recientemente, evolutivas.
En este reportaje, conversamos con el doctor Hans Moldenhauer, bioquímico y doctor en Neurociencias de la Universidad de Valparaíso, además de Investigador Posdoctorante de MiNICAD. También incluimos la opinión de Diego Maureira Fuentes, Tecnólogo Médico y estudiante MiNICAD y del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Finalmente, y desde el mundo de la clínica, conversamos con las neuropediatras doctoras Mónica Troncoso Schifferli, Scarlet Witting y Carla Rubilar Parra, pertenecientes al Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital Clínico San Borja-Arriarán, centro formador de Neuropediatría de la Universidad de Chile
Canalopatías en el contexto molecular
Entre los estudios que ha realizado el doctor Moldenhauer desde 2011, destacan artículos relacionados canalopatías ligadas a la proteína KCNMA1, cuyo mal funcionamiento está vinculado con trastornos neurológicos emergentes “caracterizados por combinaciones heterogéneas y superpuestas de trastornos del movimiento (convulsiones), retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual”.
“En términos generales, molecularmente los canales iónicos tienen la función única de permitir el paso de iones desde un lugar de mayor a uno de menor concentración. Este proceso ocurre en respuesta a un estímulo que puede ser de origen interno o externo. De este modo, el rol celular de los canales iónicos es la comunicación entre el interior-exterior de la célula, así como entre el interior y exterior de los distintos organelos presentes en ella. Es así como los defectos en su funcionamiento pueden afectar un amplio número de procesos celulares y por ende fisiológicos”, explica el doctor Moldenhauer.
Dada la relevancia de su función, el campo es extremadamente activo en la generación de conocimiento relacionado a su funcionamiento, desde lo molecular a lo fisiológico. Esto permite contar con el conocimiento y las herramientas necesarias para una caracterización rápida y precisa a través de técnicas como la electrofisiología o bioquímica para determinar el efecto de una mutación, a diferencia de otras proteínas que necesitan ensayos más específicos. "En ese sentido, comprender la base de trastornos producidos por el mal funcionamiento de canales iónicos es un área importante de investigación activa. Sin embargo, la escasa prevalencia ha obstaculizado el desarrollo de grandes cohortes de pacientes necesarios para establecer correlaciones genotipo-fenotipo”, dice el investigador.
Otro ejemplo de canalopatías lo presenta un artículo-review publicado el 2 de febrero de este año en la revista Nature Neuroscience; en este se presenta y se explica que los canales de sodio están involucrados en desórdenes del desarrollo neurológico. “Los genes de la subunidad Alfa del canal de sodio dependiente de voltaje comprenden una familia de genes altamente conservada. Las mutaciones de tres de estos genes, como son SCN1A, SCN2A, SCN8A, son responsables de una carga significativa de enfermedad neurológica. Los avances recientes en la identificación y caracterización funcional de las variantes de los pacientes están generando nuevos conocimientos y enfoques novedosos para la terapia de estos devastadores trastornos”. Este tipo de estudios nos entregan un panorama alentador en torno a la investigación en canalopatías ya que están permitiendo nuevas intervenciones terapéuticas vinculadas a enfermedades desprendidas de la función de canales de sodio.
“En un comienzo fue, clínicamente, bastante difícil identificar canalopatías, quedando muchas de estas patologías sin causa conocida. Sin embargo, gracias al avance de la tecnología en el área de la secuenciación masiva, se ha podido asociar diversos síndromes a mutaciones en canales o subunidades determinadas, por lo que actualmente existe una asociación entre genotipo y fenotipo muy bien descrita para algunas canalopatías”, agrega Diego Maureira, estudiante de MiNICAD y del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
De todas formas, siempre se van describiendo nuevas mutaciones donde las principales sospechas surgen a partir del fenotipo del paciente, "siendo bastante comunes las afecciones en células excitables, ya sean neuronas a nivel de sistema nervioso central, periférico o sistema cardiovascular lo que generan síntomas relacionados a la pérdida o ganancia de función en este tipo de células”, añade.
Enfoque clínico
Es difícil estimar el porcentaje de los pacientes afectados por canalopatías entre los pacientes que se controlan en el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital Clínico San Borja-Arriarán, ya que habitualmente los pacientes son clasificados según el cuadro clínico –esto es, su enfermedad-, más que por las causas específicas; pero, probablemente, las canalopatías representen un porcentaje bajo dentro del universo de pacientes que controlan las doctoras Troncoso, Rubilar y Witting, entre otros profesionales.
“Lo relevante de identificar y diagnosticar las canalopatías, más que el número total de pacientes afectados es que uno puede explicarle al paciente y su familia por qué padece la enfermedad, y conversar con ellos sobre consejo genético y pronóstico”. Además, hay algunas que tienen tratamientos específicos, señalan las expertas.
“De todos los pacientes que controlamos con canalopatías, el Síndrome de Dravet asociado a mutaciones en el gen SCN1A, es por lejos la patología más frecuente, representando cerca del 50% de los pacientes con canalopatías controlados en nuestro servicio. Esta enfermedad, producida por la disfunción de los canales de sodio voltaje-dependientes NaV1.1, se caracteriza por ser una encefalopatía epiléptica y del desarrollo devastadora, que evoluciona a epilepsia refractaria y se acompaña de compromiso neurológico severo tanto cognitivo, conductual como motor. Llegar a un diagnóstico etiológico es de gran relevancia en estos casos, pues permite entregar información más precisa a la familia sobre recomendaciones de manejo, pronóstico y consejo genético, además de terminar con la “odisea diagnóstica” de someter al paciente a múltiples exámenes”, explican.
Desde el mundo de los clínicos, el conocimiento de las canalopatías dependerá del área en que el profesional se desempeñe. Existen especialidades como neurología y cardiología que tienen un vínculo más estrecho con las canalopatías por los pacientes que controlan. “En neurología controlamos pacientes con canalopatías que incluyen diferentes tipos de epilepsia, encefalopatías epilépticas y del desarrollo, enfermedades neuromusculares, ataxias episódicas, movimientos anormales paroxísticos, migrañas hemipléjicas familiares, entre otros”.
Como equipo de neuropsiquiatras, agregan, “consideramos absolutamente necesario estrechar el puente entre la clínica y la investigación básica. Es por eso que estamos muy contentas de poder trabajar en conjunto con investigadores del Núcleo Milenio MiNICAD con el fin de potenciar el desarrollo de ambos campos. Además, con el rápido desarrollo y disponibilidad actual de los estudios genéticos, cada vez nos enfrentamos con mayor frecuencia al dilema de resultados no concluyentes, en que el estudio funcional de los canales puede darnos la respuesta de si el hallazgo genético detectado es realmente causante de las manifestaciones clínicas del paciente. Esto cobra mayor relevancia, si consideramos que la mayoría de las canalopatías que controlamos tienen herencia autosómica dominante, pues confirmar el efecto deletéreo de una variante en la función del canal nos permite acercarnos al diagnóstico etiológico de los pacientes, ya que un alelo alterado sería suficiente para producir la enfermedad”, añaden.
Nuevas perspectivas
En este nuevo periodo (2020-2023), el Núcleo Milenio de Enfermedades Asociadas a Canales Iónicos está trabajando en fortalecer el contacto con el área clínica, con enfoque primordialmente en canalopatías. De esta forma se espera que los conocimientos generados en el centro no solo potencien el currículum de sus profesionales de la salud, sino también que contribuyan a erigir potenciales líneas de investigación relacionadas con pacientes, acelerando procesos asociados, por ejemplo, a la creación de fármacos que utilicen como blanco a los canales iónicos en ciertas enfermedades presentes en pacientes del Hospital Clínico San Borja Arriarán, y a futuro en todos los recintos asistenciales del país.
Es por ello que “el trabajo colaborativo con el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital Clínico San Borja-Arriarán es tan relevante, ya que ayuda a construir un puente entre la actividad clínica y científica y formar capital humano de ambos ambientes, lo cual es una acción necesaria en este nuevo escenario de ciencia traslacional y de frontera en la que estamos viviendo, cumpliendo parte importante de la misión que tenemos todos los centros pertenecientes a la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del gobierno de Chile”, finalizan los expertos.