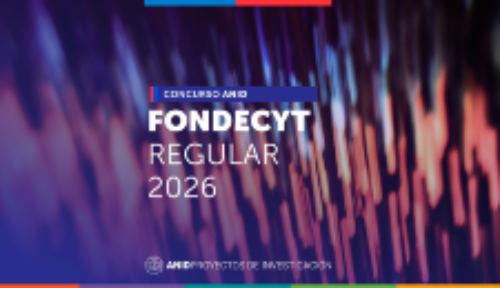Según explica la profesora Ingrid Leal, académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, CEMERA, e investigadora principal del proyecto, “cada cierto tiempo recibíamos a adolescentes que pertenecían a programas del que era en ese entonces el SENAME, ya sea de su área de protección o del área de justicia juvenil, porque no encontraban horas de atención oportuna en su respectivo consultorio o Cesfam; adolescentes que, por provenir de contextos de muy alta vulnerabilidad, uno tiende a presuponer que debieran tener una atención priorizada, pero no era así. Dentro del equipo se dio el cuestionamiento de por qué sucedían estas brechas, por qué estas adolescentes no tenían respuesta donde deberían tenerla, que es en el sistema público de salud”.
De esta forma detectaron que, si bien había políticas públicas establecidas y dirigidas para la atención de estas usuarias, “un plan creado entre los ministerios de Justicia, Salud y el Senda, su énfasis está dirigido más hacia la salud mental. Pero nos dimos cuenta que era muy desconocido; cuando llegaban acá estas adolescentes, la mayoría acompañadas por algún profesional de SENAME, ellos desconocían que existía este sistema de priorización para esta población en la atención primaria. Así nos dimos cuenta de que hay un vacío o una falla en el trabajo intersectorial que requiere una política pública como esta”.
Ese fue el origen del proyecto FONIS “Brechas de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en la APS para la atención de adolescentes mujeres pertenecientes a programas de protección de la Región Metropolitana: recomendaciones para el intersector”, que está en su segundo año de ejecución y ya cuenta con algunos resultados.
Necesidad invisibilizada
En el transcurso de llevar a cabo este proyecto “se dio la separación del servicio SENAME, decir niñas, niños y adolescentes (NNA) que se encontraban los programas de protección se separarían de aquellos NNA que habían cometido infracciones a la ley. Por esta misma separación de servicios –en Servicio Nacional de Protección Especializada en Niños y Adolescentes y el Servicio de Reinserción Social Juvenil-, también cambiaron las estructuras y orgánicas del funcionamiento de lo que era SENAME”.
Como resultado de este proceso la política pública de trabajo intersectorial se complejizó más, porque ahora los convenios de salud con estos servicios son por separado, “y nos dimos cuenta a medida que fuimos desarrollando nuestro proyecto que había mucho desconocimiento tanto de los profesionales de estas instituciones de protección y justicia, pero también de los que trabajamos en salud. Lo mismo con esta política pública; pese a que está muy bien planteada, en la práctica eso no se ve reflejado y por eso las adolescentes no tenían la priorización que debieran para su atención, debido a lo cual muchas veces sus cuidadores buscaban otras alternativas para poder responder a las necesidades de salud sexual y reproductiva, la cual estaba demasiado invisibilizada. Sabemos, extraoficialmente, que en los lineamientos de Mejor Niñez la salud sexual y reproductiva está declarada como una dimensión de la salud de adolescentes y niños que debe ser bien abordada”.
Establecer puentes de comunicación
En el estudio cualitativo “entrevistamos tanto a profesionales de la salud primaria relacionados a la atención de jóvenes, como a profesionales de SENAME en su momento y de Mejor Niñez y de reinserción juvenil ahora. Además, a mujeres adolescentes de programas de protección de las modalidades residencial y ambulatoria; enfocamos nuestro estudio en ellas porque son las que mayoritariamente viven las peores consecuencias de la falta de atención y educación en materia de salud sexual y reproductiva, como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o violencia sexual”.
En cuanto a los resultados, la profesora Leal cuenta que junto a su equipo –compuesto también por la trabajadora social Daniela González y el profesor Temístocles Molina, ambos de Cemera, además de la socióloga Carolina Carstens, de la Dirección de Género de la Facultad de Medicina- “terminamos el trabajo de campo y el análisis de los datos. Ha sido muy interesante, porque sabemos que muchas políticas públicas tienen la mejor de las intenciones y un muy buen sustento diagnóstico, pero hay fallas en su aplicación, seguimiento y evaluación. Encontramos que existen múltiples factores que pudiesen estar implicados en esto; una de ellas –que destacamos porque es propia del trabajo intersectorial-, es que los sistemas de protección, de justicia y de salud hablamos lenguajes distintos. Por ejemplo, el concepto de urgencia en salud que tienen en el ámbito de protección es muy distinto al que tenemos los proveedores sanitarios; para nosotros está asociado al riesgo vital; para ellos puede serlo una descompensación conductual de una adolescente, pero que no ocurre con riesgo de vida. Esas visiones diferentes chocan muchas veces porque sucede que piden una hora de atención en la atención primaria y se las dan para una o dos semanas después, que es lo estándar, pero en los servicios de menores sienten que no es apropiado porque necesitan que sea mucho más rápido. Por otro lado, ocurre por ejemplo que salud tampoco responde a solicitudes o necesidades de esos programas, cuando requieren información en relación al proceso de salud de los niños y adolescentes, porque hay una ley de resguardo de los datos de los pacientes y no se puede entregar información. Hay muchos elementos que llevan a falta de entendimiento y, si a eso le sumamos el desconocimiento mutuo de las diferentes modalidades de trabajo se produce confusión y desconfianza, entonces se tensiona aún más la relación entre estos dos sectores y al medio quedan los adolescentes”.
Paralelamente, añade la docente, “la literatura habla de una barrera para acceder a la atención en salud que viene desde las propias jóvenes, como es que se sienten estigmatizadas, juzgadas. Pero nosotros encontramos algo bien diferente: las adolescentes que están en sistemas de protección sienten que el pertenecer a estos favorece su atención prioritaria; ellas decían que en los consultorios las atienden antes por esa visión paternalista y desde el cuidado que se tiene de las adolescentes pertenecientes a programas de protección residenciales, bajo el concepto de “pobrecita, vive en un hogar”; entonces este estereotipo es un facilitador, una ventaja final sobre todo para las que están internadas en residencias. Por el contrario, las que estaban en programas ambulatorios, se encuentran con más barreras por el temor al estigma, por lo que prefieren no decir que son parte de esas iniciativas”.
Como resultado de este proyecto, la profesora Leal señala que están preparando material didáctico dirigido tanto a los profesionales de salud primaria que se desempeña en la atención de estas adolescentes como a quienes trabajan en los programas de protección. “Una guía de recomendaciones, que incluirá un glosario que ayude a los equipos a comprender los conceptos y miradas desde el ámbito de salud como de protección, porque se necesita un lenguaje común para que ambos mundos se conozcan y puedan trabajar de forma articulada. Pero también material específico dirigido principalmente a adolescentes, referido a aspectos básicos de la calidad de la atención en salud, como que no siempre debería ser exigible la asistencia a la atención con un adulto, pues eso no está ninguna normativa; obviamente siempre es mejor que vaya un adulto responsable, pero no todos los adolescentes lo tienen y esa exigencia no debería darse cuando se transforma en una barrera. Y finalmente que hay derechos que deben ser respetados, como por ejemplo el de la confidencialidad. Nos dimos cuenta por ejemplo que si bien existen atisbos de educación sexual en sus casas, residencias o colegios casi todos esos mensajes van hacia el riesgo, a prevenir enfermedades de transmisión sexual, pero otros aspectos que también son parte de la sexualidad como el consentimiento o incluso una mirada más positiva de la sexualidad, como el placer, está absolutamente ausente del discurso de las chicas y por lo mismo muy ausente también dentro de todas estas como actividades o instancias donde se habla de educación sexual. Ese es un desafío para próximas investigaciones”.