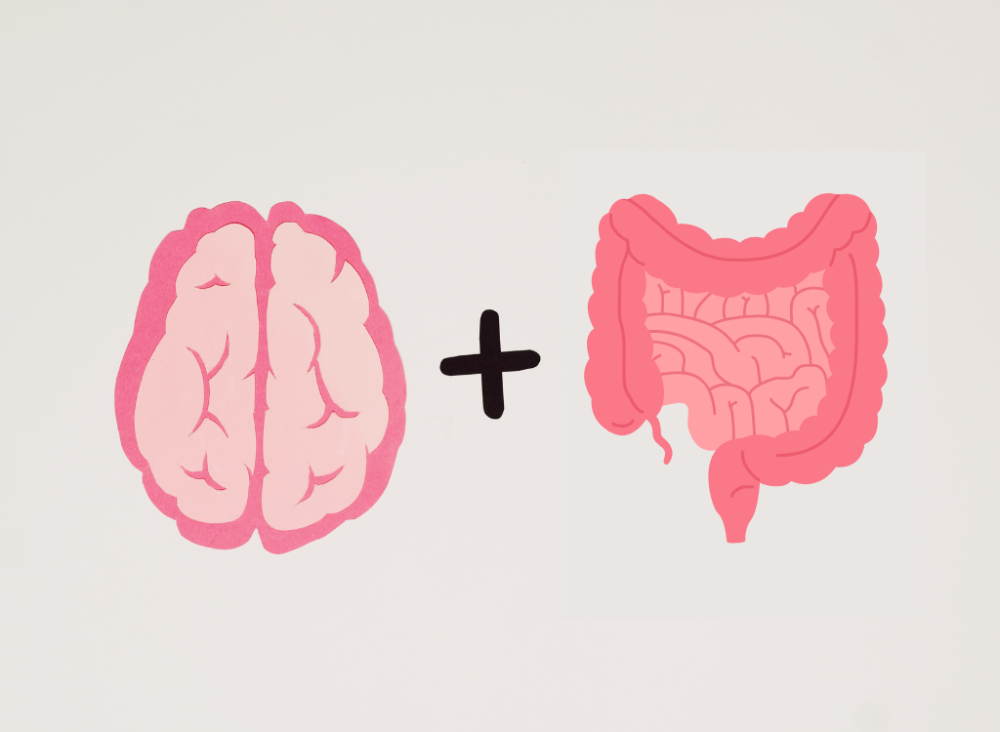Cuando pensamos en una enfermedad, solemos imaginar un solo órgano afectado, un diagnóstico claro y un tratamiento específico. Pero la genética humana rara vez es tan simple. ¿Por qué algunos pacientes con Parkinson experimentan problemas gastrointestinales años antes de los síntomas motores? ¿Qué conexión existe entre los trastornos inflamatorios del intestino y los síntomas de ansiedad o depresión?
La ciencia está comenzando a responder estas preguntas a través de una nueva perspectiva: el eje intestino-cerebro, y es desde esa área que la doctora María Leonor Bustamante, académica del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Facultad de Medicina, inicia una investigación que podría cambiar la forma en que entendemos —y tratamos— múltiples enfermedades humanas.
Cuando el intestino y el cerebro “hablan”
El eje intestino-cerebro es un sistema de comunicación bidireccional que vincula la salud digestiva con el sistema nervioso: “El intestino es un órgano altamente inervado que mantiene una conversación bidireccional con el sistema nervioso central, donde se procesan las emociones, la percepción del mundo y el estado del entorno intestinal, entre muchas otras funciones”, partió explicando la doctora María Leonor Bustamante.
“Probablemente, todos hemos experimentado cómo, al sentirnos nerviosos o estresados, se nos “aprieta la guata” o presentamos síntomas gastrointestinales. Pero esta relación también ocurre en sentido contrario: lo que sucede en el intestino —como los cambios en la dieta que modifican la microbiota intestinal— puede influir en el cerebro y afectar tanto el estado de ánimo como la salud mental de las personas”, agregó.
Sin embargo, advirtió que “aunque sabemos que existe una intensa comunicación entre el intestino y el cerebro, aún estamos lejos de entenderla por completo”.
En este contexto, el proyecto titulado “Exploración de los factores genéticos en el eje intestino-cerebro para comprender los mecanismos de pleiotropía en enfermedades humanas” parte de la premisa de que “detrás de esa interacción podrían existir factores genéticos comunes que expliquen fenómenos clínicos que hoy vemos como desconectados”, señaló la doctora Bustamante.
Estos factores genéticos estarían vinculados a un fenómeno conocido como pleiotropía: “Cuando decimos que un gen tiene un efecto pleiotrópico, o que es “multitarea”, en palabras simples, nos referimos a que un mismo gen puede influir simultáneamente en distintos fenotipos, tejidos o enfermedades”, explicó la académica.
La pleiotropía no es un concepto nuevo. “Se sabe desde hace tiempo que una mutación en un solo gen puede causar múltiples enfermedades. Lo que aún no comprendemos del todo es por qué ocurre esto, qué mecanismos hacen que ese gen tenga un efecto más amplio. Y eso es precisamente lo que buscamos dilucidar con este estudio. Queremos dejar de utilizar el término ‘pleiotropía’ como una etiqueta genérica y comenzar a entender realmente cómo y por qué un mismo gen puede estar relacionado con patologías tan diversas”, afirmó la investigadora del ICBM.
Síntomas compartidos: ¿Coincidencia u origen?
Para lograr esto, la investigación se enfocará en dos enfermedades distintas que están íntimamente relacionadas con el eje intestino-cerebro: la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y el Parkinson. “La EII, a pesar de ser una patología digestiva, con frecuencia se presenta junto a síntomas de salud mental. En el caso del Parkinson, un trastorno neurológico, muchos pacientes también presentan síntomas gastrointestinales”, explicó la doctora Bustamante.
En la enfermedad inflamatoria intestinal, que es de origen autoinmune, “se generan procesos inflamatorios que dañan la continuidad del epitelio intestinal. Pero lo interesante para nuestro estudio, es que muchas veces los pacientes desaparecen por un tiempo porque se sienten bien, y luego, tras algún evento emocionalmente estresante, vuelven a consultar porque la enfermedad se reactiva. La pregunta es: ¿Qué fue exactamente lo que provocó esa reactivación? ¿Fue el estrés, la ansiedad, algún factor emocional o ambiental? También sucede al revés: muchas veces, los pacientes con EII presentan desde el inicio síntomas ansiosos. Hay bastante evidencia de que ambos fenómenos coexisten, pero aún no entendemos con precisión cuál es el mecanismo que los conecta”, detalló.
Por otra parte, “el Parkinson es un caso un poco diferente. Se trata de un trastorno del movimiento causado por la degeneración de un grupo muy pequeño de neuronas en la sustancia nigra, responsables de producir dopamina. Aún no está claro por qué estas neuronas mueren. Puede que muchas personas que desarrollan Parkinson en la adultez hayan estado perdiendo esas neuronas durante años sin notarlo”, continuó la investigadora.
“Lo curioso —agregó la académica del ICBM—es que en el intestino también hay neuronas dopaminérgicas, y se ha visto que en algunos pacientes con Parkinson, estas también se degeneran. Como resultado, presentan problemas importantes de motilidad gastrointestinal, como la constipación. Este síntoma no solo afecta su calidad de vida, sino también la absorción de medicamentos, lo que complica el tratamiento”.
“Lo más interesante para nuestro estudio —añadió— es que, en ciertos casos, la degeneración de las neuronas dopaminérgicas comienza en el intestino antes que en el cerebro. Esto ha llevado a proponer un posible mecanismo retrógrado, donde la causa sería periférica o sistémica, y la enfermedad terminaría manifestándose posteriormente a nivel central”.
Estas dos patologías fueron elegidas como modelos para el estudio porque su diagnóstico médico es claro y objetivo, lo que facilita el análisis de los factores genéticos involucrados. No obstante, “creemos que el loop de factores genéticos compartidos podría aplicarse a un sin número de otras enfermedades”, afirmó la profesora.
Del genoma al laboratorio
Para llevar a adelante el estudio, el equipo liderado por la doctora María Leonor Bustamante utilizará scores de riesgo poligénico, una herramienta que permite estimar cómo múltiples variantes genéticas, cada una con un pequeño efecto, se combinan para aumentar la probabilidad de desarrollar una enfermedad.
“Las enfermedades complejas, que son también las más frecuentes en los seres humanos, no están causadas por un solo gen, sino por la acción conjunta de muchos genes, cada uno con un impacto menor”, explicó la doctora Bustamante. “Esto significa que incluso personas sanas pueden portar varias variantes genéticas asociadas al riesgo de enfermar, sin desarrollar necesariamente la patología”.
Según detalla la investigadora, estas personas podrían no desarrollar la enfermedad porque no acumulan suficientes variantes de riesgo, o porque no han estado expuestas a factores ambientales que activen la patología. “En teoría, es posible calcular un puntaje individual que indique cuántos alelos de riesgo porta una persona. Suponemos que quienes padecen la enfermedad tendrán puntajes más altos, mientras que los individuos sanos tendrán puntajes más bajos”, indicó.
Si bien actualmente estos scores no son lo suficientemente precisos como para usarse de forma rutinaria en la práctica clínica, la doctora Bustamante enfatizó que “son extremadamente útiles para los objetivos de investigación que nos hemos propuesto en este proyecto”.
La iniciativa, que ya está en marcha, se extenderá por tres años y combinará análisis bioinformáticos de miles de variantes genéticas con experimentos funcionales en laboratorio.
La investigación se basa en dos grandes cohortes previamente genotipadas: por un lado, pacientes con EII reclutados por la doctora Tamara Pérez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y por otro, datos de un consorcio internacional en donde se analiza el genoma de pacientes con Parkinson, del que el equipo chileno forma parte activa.
El estudio contempla dos grandes etapas. La primera consistirá en identificar patrones genéticos compartidos entre la EII y el Parkinson mediante la comparación de scores de riesgo poligénico. En la segunda etapa, se seleccionarán las variantes más prometedoras para evaluar su efecto funcional en modelos experimentales: “Esta segunda fase se realizará en colaboración con la doctora Mabel Catalán del ICBM, quien desarrolló una metodología específica para testear el efecto funcional de las variables genéticas”, detalló la doctora Bustamante.
Según la académica, la comparación de scores actualmente en curso “es una continuación natural de una colaboración de larga data con la doctora Tamara Pérez, quien reunió la cohorte de pacientes con EII”. Además, el equipo trabaja en paralelo con el doctor Patricio Olguín, también del ICBM, como parte del consorcio, que está recolectando decenas de miles de muestras de personas con enfermedad de Parkinson. “Esa base sólida nos permite avanzar rápidamente. Las muestras ya están disponibles, lo que nos da la oportunidad de concentrarnos en extraer el máximo conocimiento de ellas”, concluyó la doctora Bustamante.
Hacia tratamientos más amplios y personalizados
Más allá de los objetivos académicos, el estudio liderado por la doctora María Leonor Bustamante busca generar un impacto concreto en la práctica médica. El equipo apunta a comprender los mecanismos genéticos comunes entre distintas enfermedades complejas, con la esperanza de identificar causas compartidas y, con ello, abrir nuevas posibilidades para tratamientos más eficaces y transversales.
“Actualmente, clasificamos las enfermedades según el síntoma predominante, pero muchas de ellas comparten raíces biológicas profundas”, explicó la investigadora. “Si logramos identificar esos mecanismos comunes, podríamos desarrollar tratamientos dirigidos a las causas y no solo a los síntomas visibles. Incluso, podríamos diseñar fármacos que sirvan para más de una patología a la vez”.
Este enfoque plantea una oportunidad para superar uno de los principales desafíos de la medicina actual: la fragmentación del conocimiento y los tratamientos. “Lo que buscamos con este proyecto es romper con la visión compartimentalizada del cuerpo humano. Muchas veces, el síntoma que lleva al diagnóstico no es el que más impacta la vida cotidiana del paciente. Una medicina más integrada, que mire al paciente como un todo, puede ser más efectiva y, sobre todo, más humana”, afirmó.
Además del potencial terapéutico, el proyecto también incorpora una dimensión de equidad en salud. Gracias a la colaboración con el consorcio internacional, será posible incluir a poblaciones históricamente subrepresentadas en los grandes estudios genéticos, como la chilena. “Eso reduce el sesgo y aumenta la aplicabilidad de los resultados a contextos diversos. Es una forma concreta de avanzar hacia una medicina más justa”, destacó la doctora.
El equipo espera que esta investigación marque el inicio de una línea de trabajo más amplia. En futuras etapas, planean incorporar factores ambientales, ampliar las cohortes de pacientes y fortalecer la colaboración con instituciones internacionales. A largo plazo, el objetivo es establecer un modelo que permita no solo identificar genes asociados al riesgo de múltiples enfermedades, sino también comprender por qué y cómo esos genes influyen en procesos celulares clave.
“Muchas veces, cuando vemos que un gen está asociado a distintas enfermedades, asumimos que es por pleiotropía. Pero lo que esperamos demostrar es que existen mecanismos específicos detrás de esa asociación. Por ejemplo, que un mismo gen altere procesos celulares esenciales como el metabolismo energético o la respuesta inflamatoria”, detalló la profesora Bustamante.
En ese sentido, este proyecto no busca únicamente esclarecer las bases genéticas del Parkinson o la EII por separado, sino identificar buenos candidatos genéticos que apunten a procesos biológicos alterados, que podrían ser blanco de nuevos tratamientos. “Esto también tiene sentido desde una perspectiva de salud pública. Muchas veces, ciertos tratamientos no se desarrollan porque las enfermedades son poco frecuentes y no resultan rentables para la industria farmacéutica. Si logramos encontrar mecanismos comunes, podríamos diseñar fármacos que beneficien a un grupo más amplio de personas”, concluyó.