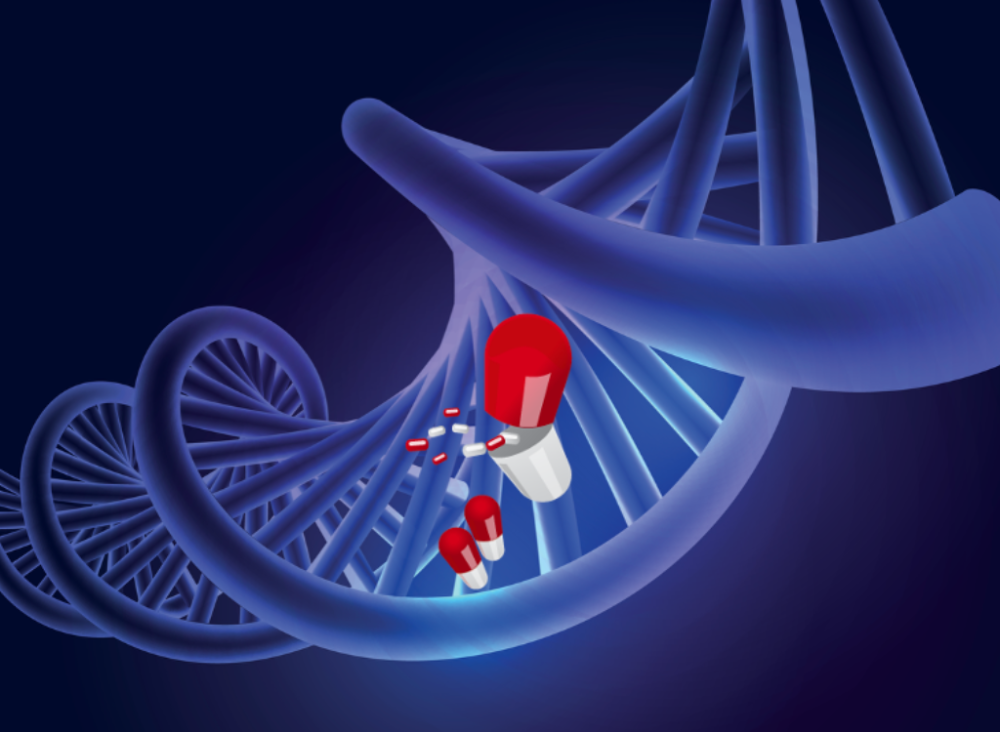El caso ocurrió en la Oregon Health & Science University (OHSU), donde un hombre en tratamiento oncológico recibió capecitabina, un quimioterápico de uso extendido en cáncer colorrectal y de mama, como parte de su terapia. A los pocos días de comenzado el tratamiento, el paciente presentó síntomas graves —vómitos, diarrea intensa, lesiones cutáneas y un rápido deterioro sistémico— que evolucionaron hacia una toxicidad fulminante. Aunque existía un antídoto —uridina triacetato—, el hospital no lo administró a tiempo (Baker et al., 2023).
La indagación posterior determinó que el paciente presentaba una variable genética en el gen DPYD, lo que limita la actividad de la enzima DPD, encargada de descomponer este tipo de fármacos. Al no poder procesarlo, el medicamento se acumuló en su organismo hasta alcanzar concentraciones peligrosas, incluso con dosis habituales. El caso tomó relevancia pública luego de que la viuda del paciente presentara una demanda por homicidio culposo, la que terminó en un acuerdo económico significativo y obligó a la institución a implementar programas de capacitación para sus funcionarios y a informar a sus pacientes sobre la disponibilidad del test genético antes de iniciar quimioterapia.
El episodio, ampliamente discutido en la comunidad médica, evidenció una brecha crítica en la práctica clínica: la ausencia de evaluaciones genéticas que permitan anticipar riesgos en terapias cuyo metabolismo varía entre individuos. E instaló una pregunta urgente en el debate sanitario: ¿por qué algunos pacientes desarrollan efectos adversos graves frente a medicamentos que otros toleran sin problemas? La medicina personalizada podría tener la respuesta.
Medicina personalizada: un mundo dentro de cada persona
Durante décadas, la medicina se ha basado en tratamientos estandarizados: la misma dosis, el mismo medicamento, para todos los pacientes. Pero esta aproximación ignora una verdad biológica fundamental: cada persona es distinta.
En respuesta a esa diversidad, surgió la Medicina Personalizada de Precisión (MPP), un enfoque que busca adaptar las terapias a las características individuales de cada paciente, incluyendo sus rasgos genéticos, metabólicos y biológicos.
“La medicina personalizada es un concepto relativamente reciente, de la última década”, explicó el doctor Luis Quiñones, académico del Departamento de Oncología Básico Clínico de la Facultad de Medicina (FMUCH) de la Universidad de Chile. “Durante años se habló de medicina de precisión, pero hoy hablamos de medicina personalizada de precisión porque abarca todo: tratamiento farmacológico, quirúrgico y biológico”.
Este cambio de paradigma busca dejar atrás la lógica del “ensayo y error”, común en la práctica médica, para avanzar hacia una medicina predictiva y preventiva, capaz de anticipar cómo reaccionará cada organismo frente a un medicamento o intervención.
Dentro de la medicina personalizada, la farmacogenómica se posiciona como su pilar más tangible. Esta disciplina estudia cómo las variaciones genéticas influyen en la respuesta a los fármacos, permitiendo ajustar las dosis o seleccionar el medicamento más adecuado para cada individuo (Swen et al., 2023).
“El propósito central es investigar todos los genes de respuesta a los tratamientos”, detalló el doctor Quiñones. “En base a esas características, podemos usar biomarcadores que orienten la terapia más efectiva y segura para cada persona”, agregó.
El proceso se resume en el acrónimo ADME: absorción, distribución, metabolización y excreción. Cada una de esas etapas depende de proteínas y enzimas que varían entre individuos, y esas diferencias pueden determinar si un medicamento es beneficioso, ineficaz o incluso peligroso (Grogan & Preuss, 2023). “Hay personas en las que el ibuprofeno permanece apenas dos horas en el organismo, mientras que en otras puede mantenerse activo hasta 12 horas”, ejemplificó el académico. “Eso no significa que el medicamento sea malo, sino que las personas lo metabolizan de manera distinta”, explicó.
En el Laboratorio de Carcinogénesis Química y Farmacogenética, ubicado en el Campus Occidente de la FMUCH, el doctor Luis Quiñones lidera el grupo de farmacogenómica pionero en Chile y actualmente líder en Latinoamérica, dedicado a identificar genes relevantes para cada fármaco y clasificar a los pacientes según su metabolismo: ultrarrápido, intermedio, extensivo o lento.
Esta clasificación permite anticipar qué dosis funcionará mejor para cada paciente o si es necesario reemplazar completamente un medicamento antes de administrarlo. “Hemos llegado a la posibilidad de predecir quién responderá mejor a un tratamiento. Imagine lo que eso significa en quimioterapia”, afirmó.
Del laboratorio a la clínica: cuando la genética salva vidas
Aunque pueda parecer una ciencia futurista, la farmacogenómica ya es una realidad aplicada en Chile. El laboratorio del doctor Quiñones recibe muestras de hospitales y clínicas de todo el país para realizar análisis genéticos que predicen reacciones adversas o ineficacia terapéutica.
Sin embargo, la labor del laboratorio no es suficiente para cubrir la necesidad de todo un país. “A pesar de que la tecnología para realizar este tipo de pruebas está disponible en la mayoría de los hospitales de Chile, muy pocos lo aplican, ya que no existe una ley que así lo indique”, lamentó el académico.
En algunos casos, estas pruebas ya se realizan sin que se reconozca explícitamente su carácter farmacogenético: “Cuando se analiza el gen de la enzima tiopurina metiltransferasa (TMPT) para evitar efectos adversos en pacientes que requieren de medicamentos para tratar la leucemia o enfermedad inflamatoria intestinal, eso también es farmacogenética, aunque no se denomine de esa manera”, ejemplificó.
Otro ejemplo claro de esto, es el 5-fluorouracilo (5-FU), un medicamento ampliamente utilizado en quimioterapia para cánceres gástricos, colorrectales, renales y otros tumores. “Entre el 5% y el 7% de los pacientes reacciona mal a esta terapia, presentando reacciones adversas con riesgo incluso de muerte”, expuso.
El equipo del laboratorio del doctor Quiñones realiza una prueba genética para detectar variantes que predicen esta mala respuesta. “Enviamos el resultado en uno o dos días, y cuando los médicos ajustan la dosis o cambian el fármaco según la recomendación, los pacientes usualmente resuelven la reacción adversa. Es medicina de precisión en acción”.
El investigador incluso envió una carta a la Revista Médica de Chile promoviendo la adopción de esta prueba a nivel nacional. “Ya se aplica en Canadá, Estados Unidos y Europa. Nosotros la validamos localmente, porque las variantes genéticas dependen de la mezcla étnica de cada país”.
Aplicaciones más allá del cáncer y los desafíos para su implementación
Las pruebas farmacogenéticas no se limitan a la oncología. En salud mental, por ejemplo, podrían evitar el largo proceso de “ensayo y error” que enfrentan los pacientes con depresión al probar distintos antidepresivos (Wang et al., 2023). “El médico nunca le achunta al fármaco ni a la dosis a la primera. Eso es lo más habitual”, comentó el doctor Quiñones. “La farmacogenómica puede reducir ese margen de error al 50 o 60%, permitiendo elegir el medicamento adecuado desde el inicio”.
En enfermedades infecciosas también se usa para prevenir reacciones severas (Dean, 2025). “Por ejemplo, antes de administrar Abacavir a pacientes con VIH, se hace una prueba genética (HLA-B*57:01). Si el paciente tiene una alteración específica, puede presentar una reacción adversa grave. Por eso se testea previamente”, explicó.
Países como España ya integraron este tipo de análisis en su sistema público (González-Iglesias & Abad-Santos, 2024). “Desde 2023, el sistema de salud español incluye el estudio de 12 genes que metabolizan alrededor de 45 fármacos de uso frecuente”, señaló el investigador.
Aunque la evidencia científica es sólida y la tecnología está disponible, la farmacogenómica todavía enfrenta obstáculos en Chile: “Tenemos todo: evidencia, material, tecnología y capacidades, pero falta conocimiento por parte de los legisladores”, afirmó el doctor Quiñones.
Hace una década, la resistencia venía del mundo clínico. Hoy, la barrera principal está en las autoridades. “Los médicos ya creen en esto. El problema es que quienes toman decisiones no conocen el tema.”
Por eso, su equipo trabaja en capacitación y divulgación. “Estamos formando clínicos y biomédicos a través de diplomados y congresos. Cuando comprenden el impacto, se convencen de inmediato. Lo siguiente que se preguntan es si esta metodología es costo-efectiva”.
Y la respuesta, asegura, es afirmativa. “La prueba del fluorouracilo cuesta entre 40 y 60 mil pesos. Si no se hace y el paciente tiene una reacción adversa, puede requerir varios días de hospitalización. Un día cama cuesta entre 200 y 300 mil pesos. Por simple lógica, vale la pena”.
El equipo del doctor Quiñones completó recientemente el primer estudio de costo-efectividad en farmacogenómica realizado en Latinoamérica, el cual fue presentado por el académico durante el VI Congreso Latinoamericano de Farmacogenómica y Medicina Personalizada, organizado por SOLFAGEM y efectuado en septiembre de este año en Guatemala. “Este análisis demuestra que incorporar estas pruebas no solo salva vidas, también reduce significativamente los costos para el sistema de salud”, señaló.
Su propuesta al Estado es concreta: incluir las pruebas con mayor evidencia en el listado de FONASA. “No se trata de implementar todo el panel, sino de priorizar cuatro o cinco exámenes que previenen eventos adversos graves y reducen hospitalizaciones”.
Desde la Universidad de Chile, ciencia aplicada al futuro
El doctor Luis Quiñones es coordinador de la Red Latinoamericana de Implementación y Validación de Guías Clínicas Farmacogenómicas (RELIVAF); Past-President de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada (SOLFAGEM); miembro de la Pharmacogenomics Global Research Network (PGRN) y de la Clinical Pharmacogenetis Implementation Consortium (CPIC), y coordinador para Latinoamérica de The GoldenHelix Foundation.
Además, es integrante del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN), donde impulsa la transferencia del conocimiento científico a la práctica médica en Chile. “Muchos médicos ya nos envían muestras cuando un paciente no responde bien a un tratamiento o presenta efectos adversos severos”, explicó.
El procedimiento es simple: “Una muestra de saliva, un raspado de mucosa oral o una pequeña muestra de sangre. En uno o dos días entregamos los resultados”.
Actualmente, los informes del Laboratorio de Carcinogénesis Química y Farmacogenética de la FMUCH son de carácter investigativo, pero el equipo busca transformarse en un laboratorio clínico validado por el Instituto de Salud Pública (ISP), lo que permitiría su uso oficial en hospitales y clínicas.
El académico destacó que la FMUCH respalda estas iniciativas y recientemente firmó un convenio con The GoldenHelix Foundation, organización europea que promueve la farmacogenómica en el mundo. “Somos el único centro latinoamericano asociado a esta fundación, y el decano nos apoyó completamente. Es un paso clave para posicionar a la Universidad de Chile como líder regional en medicina personalizada”.
El siguiente desafío, señaló, es consolidar una estrategia institucional de mayor alcance: “Sería ideal crear una iniciativa transversal a nivel de facultad o universidad, que reúna a investigadores de distintas áreas bajo un mismo objetivo: llevar la medicina personalizada a la práctica clínica chilena”.
Casos como el del paciente estadounidense que falleció por una reacción adversa evitable muestran el impacto humano de la farmacogenómica. “La viuda del paciente logró demostrar que, si le hubieran hecho la prueba, su marido no habría muerto. Hoy esa prueba es obligatoria en ese estado. Esto marca un precedente del impacto de la medicina personalizada en la salud pública”, relató el doctor Quiñones.
La farmacogenómica no es una promesa futura, sino una herramienta disponible que podría cambiar la forma en que se practica la medicina en Chile: “Es capaz de prevenir reacciones adversas severas. Tenemos todo para hacerlo: evidencia, material, tecnología y capacidades. Lo único que falta es que las autoridades comprendan su importancia”, añadió.
El investigador está convencido de que la transformación del paradigma actual es inevitable. “Esto va a empezar, esté o no yo aquí, y quieran o no las autoridades”, dijo con convicción.
La medicina personalizada de precisión representa un nuevo horizonte: una forma de atención médica que deja de tratar a todos por igual y comienza a reconocer la singularidad de cada cuerpo, cada gen y cada historia. En palabras del doctor Luis Quiñones, “cada paciente es un mundo; el estándar no existe”.
Referencias
- Baker, S. D., et al. (2023). DPYD testing: Time to put patient safety first. Journal of Clinical Oncology, 41, 2701–2705. https://doi.org/10.1200/JCO.22.02364
- Dean, L. (2025). Abacavir therapy and HLA-B*57:01 genotype. In V. M. Pratt, S. A. Scott, M. Pirmohamed, et al. (Eds.), Medical genetics summaries. National Center for Biotechnology Information (US). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK315783/
- González-Iglesias, E., & Abad-Santos, F. (2024). Update on the PriME-PGx initiative: Evolution of pharmacogenetics in daily clinical practice. Pharmacogenomics, 25(8–9), 401–406. https://doi.org/10.1080/14622416.2024.2375188
- Grogan, S., & Preuss, C. V. (2025). Pharmacokinetics. In StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557744/
- Swen, J. J., van der Wouden, C. H., Manson, L. E. N., Abdullah-Koolmees, H., Blagec, K., Blagus, T., Böhringer, S., … Guchelaar, H.-J., & the Ubiquitous Pharmacogenomics Consortium. (2023). A 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions: An open-label, multicentre, controlled, cluster-randomised crossover implementation study. The Lancet, 401(10374), 347–356. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01841-4
- Wang, X., et al. (2023). Effect of pharmacogenomics testing guiding on clinical outcomes in patients with major depressive disorder: A systematic review. BMC Psychiatry. https://doi.org/10.1186/s12888-023-04756-2