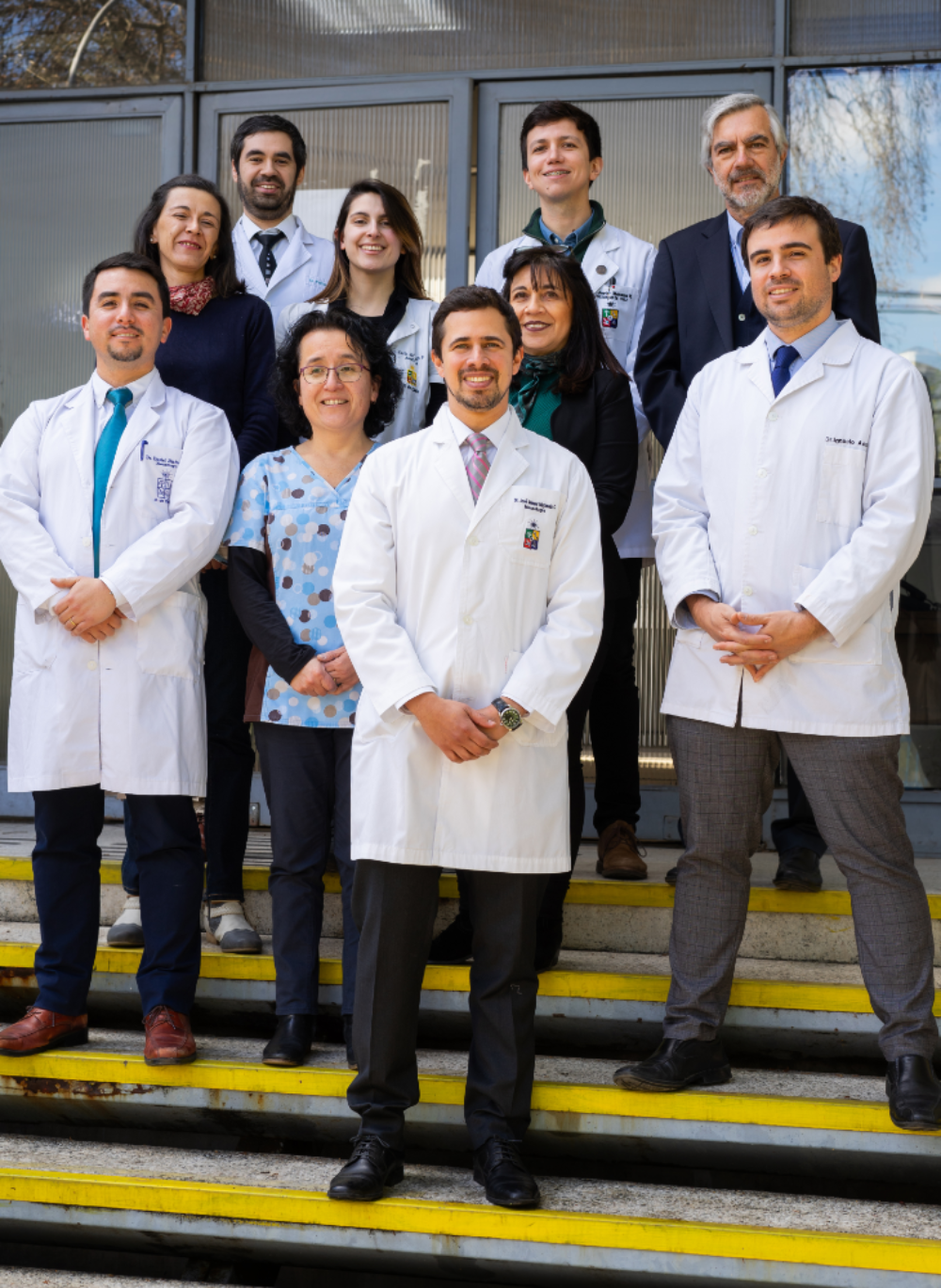Así lo explica el doctor Matamala, señalando que NODO Lab “tiene como objetivo hacer investigación clínica en donde el modelo es el paciente, enfocándose en ser un puente entre la ciencia básica y la clínica, sobre todo en el estudio de los mecanismos fisiopatológicos, identificación de biomarcadores y, en mi caso, entender por qué ocurren las enfermedades neuromusculares, con especial énfasis en esclerosis lateral amiotrófica, ELA”. Para ello, cuenta con tres investigadores asociados –uno de ellos es el doctor Daniel Jiménez, quien estudia la función de un neurotrasmisor clave en etapas preclínicas de Alzheimer, además de los doctores José Luis Castillo e Ignacio Acosta-, así como con los estudiantes de doctorado Javier Moreno y Lucía del Valle, y de magíster, Pablo Bastías, además de personal técnico y administrativo, como son Leticia Pacheco, Macarena Smith y Paola Vergara.
El proyecto Fondecyt Regular 2020, denominado “Uncovering the neuroplastic reserve in amyotrophic lateral sclerosis”, en la base de este laboratorio, “tiene como objetivo comprender cómo está la reserva de neuroplasticidad en el cerebro de los pacientes con ELA, e identificar los mecanismos cerebrales de daño y de progresión de esta enfermedad”, explica el doctor Matamala, quien también es académico del Departamento de Ciencias Neurológicas Oriente.
Explorar reserva cortical de neuroplasticidad
Aunque existen diferentes teorías orientadas a identificar el punto de partida del daño neurológico en pacientes con ELA, el doctor Matamala señala que la mayor cantidad de evidencia científica respalda que es en el cerebro donde se iniciaría el problema degenerativo, afectándose en primer lugar la primera motoneurona, ubicada en la corteza motora primaria, y luego la segunda motoneurona, situada en el tronco cerebral y la médula espinal. “Esa es la razón por la cual estamos estudiando el cerebro, porque no sólo está afectado, sino que parece ser un elemento clave en cómo se manifiesta y progresa la enfermedad, determinado así su expresión clínica”.
“Queremos entender la plasticidad cerebral en pacientes con ELA; es decir, cómo se adapta el cerebro, qué tan moldeable está y cuál es la relación de esa reserva neuroplástica con los cambios de excitabilidad en la corteza y también con la manifestación clínica de la patología. Por ejemplo, dado que hay pacientes que tienen una velocidad de progresión más lenta, quizás es porque tienen más reserva neuroplástica, lo que lleva a que la enfermedad se generalice en un mayor plazo. En los males neurodegenerativos hay un juego entre el daño que se produce y los mecanismos de adaptación a esto, y eso es lo que define la expresión clínica. Si uno de los mecanismos de adaptación, como es la plasticidad cerebral, es muy fuerte, podría definir entonces una lenta velocidad de progresión de la enfermedad. Si entendemos eso, posteriormente también se podrían diseñar intervenciones en ese sentido, como potenciar la reserva neuroplástica con fármacos, con terapia génica o con formas de neuromodulación como podrían ser las técnicas estimulación magnética transcraneal repetitiva o rTMS”.
De esta forma, el objetivo de este proyecto es “explorar neurofisiológicamente la reserva cortical de neuroplasticidad en pacientes con ELA, utilizando la técnica TDCS o de estimulación transcraneal por corriente directa –que es una técnica de neuromodulación cerebral no invasiva e indolora que aplica una corriente galvánica a baja intensidad sobre el cuero cabelludo para estimular áreas específicas del cerebro- y verificando los cambios del sistema motor después de un periodo de modulación mediante estimulación magnética transcraneal (TMS). Así podremos evaluar qué tan plástico es el cerebro de estos pacientes, para lo cual tenemos una cohorte que estudiaremos de manera prospectiva y comparándola con sujetos sanos. Pareciera ser que el cerebro de los pacientes tiene mecanismos de adaptación y de respuesta a este protocolo de modulación que es muy distinto al de las personas sanas”.
Esta modulación con TDCS utiliza un montaje de alta definición (HD-TDCS) que ocupa cinco electrodos para una estimulación focal de la corteza cerebral, la cual en sujetos sanos genera una potenciación de largo plazo de la respuesta motora. “En los pacientes con ELA esa potenciación se perdería, lo que tendría relación con una alteración a nivel de la plasticidad sináptica. En todo caso, esto no sucede en todos los afectados por esta enfermedad, y eso es lo que estamos explorando: cuáles son las características de los pacientes que pierden esta reserva neuroplástica”.
Para ello han reclutado casi 80 voluntarios, pero por razones técnicas y asociadas a la progresiva fragilidad de los enfermos, a la fecha han incluido en el estudio final 24 pacientes. Además, el protocolo implica comparar la reserva neuroplástica con las alteraciones estructurales y funcionales del cerebro de los pacientes con ELA mediante resonancia magnética al inicio y a los seis meses de seguimiento. “Al mismo tiempo, haremos evaluaciones neuropsicológicas para comprender cómo el estado cognitivo de estos pacientes puede afectar la reserva neuroplástica. Eso, porque en la actualidad se comprende que esta enfermedad no solo afecta áreas corticales motoras, sino también otras áreas cerebrales corticales y subcorticales; el mejor ejemplo es que un 15% de los pacientes con ELA tienen demencia frontotemporal, y un 40% de ellos tienen algún otro defecto cognitivo-conductual que afecta su funcionamiento en esta área”.
Posible nuevo biomarcador
Un objetivo secundario del proyecto, añade su investigador principal, “es validar en pacientes chilenos los estudios de excitabilidad cortical mediante TMS, y relacionar el estado de esta reserva neuroplástica con el funcionamiento de la corteza motora en estos pacientes, y eso lo evaluamos utilizando TMS de pulsos pareados, técnica que pudimos estandarizar gracias al proyecto Fondecyt Regular 2020 y a la formación de este laboratorio”.
Y es que, añade, “los pacientes con ELA tienen disminución de los periodos de inhibición intracortical, SICI, y aumento de la facilitación intracortical, IFC – SICF; en particular, esto ocurre en pacientes que no tienen signos clínicos de disfunción de motoneurona superior, y por lo tanto los resultados de esa estimulación magnética podrían ser un importante biomarcador diagnóstico para esos casos. Por eso, este proyecto, además de estudiar la neuroplasticidad en pacientes con ELA, ha permitido validar el uso de estos biomarcadores neurofisiológicos de degeneración de la motoneurona superior en pacientes chilenos, lo que no se había hecho a la fecha en población latinoamericana”.
La importancia de contar con un biomarcador precoz de la degeneración de la motoneurona superior es relevante en el contexto global del desarrollo de fármacos para ELA, “porque se han hecho más de 30 estudios clínicos en las últimas tres décadas y hasta la fecha no tenemos cura; esto se debe en parte al significativo retraso diagnóstico de la enfermedad el cual puede llegar a ser hasta 14 meses en promedio desde el inicio de los síntomas, perdiéndose la ventana de oportunidad de intervención terapéutica. En este contexto, contar con biomarcadores que permitan cuantificar la degeneración de la motoneurona superior, eventualmente podría favorecer el reclutamiento de pacientes en estadios tempranos de la enfermedad y acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos”.
Resultados preliminares
Según explica el doctor Matamala, a ocho meses de finalizar el proyecto, “hemos podido validar las técnicas de excitabilidad cortical como biomarcador de degeneración de motoneurona superior en una corte importante de pacientes. Pero, además, hemos podido participar de estudios multicéntricos; somos parte de un consorcio europeo que tiene como objetivo identificar biomarcadores neurofisiológicos en pacientes con ELA y estamos colaborando con investigadores en Inglaterra y Dinamarca, combinando datos de estudios de excitabilidad cortical por TMS y de cuantificación de unidades motoras (MUNE), así como la validación de otros biomarcadores de daño periférico en pacientes con esta patología”.
En base a resultados preliminares, acota, “nuestra impresión es que sí, la reserva neuroplástica está reducida en pacientes con ELA, pero todavía no tenemos claridad de cuál es la característica clínica que da cuenta de ese biomarcador, o características neurofisiológicas, y eso es algo en lo que estamos avanzando aún porque no hemos terminado de reclutar a los pacientes. Pensamos que el estado de la excitabilidad cortical –es decir, cómo están funcionando estos circuitos de inhibición y facilitación intracortical- de alguna manera condiciona la reserva neuroplástica. O sea, aquellos pacientes que son más hiperexcitables en el cortex también tendrían menos neuroplasticidad”.
Contribución pionera
En vistas a la continuidad de esta investigación, el doctor José Manuel Matamala explica que “los estudios de excitabilidad y de plasticidad cortical requieren que la corteza motora sea excitable; o sea que, al darle un pulso de estimulación magnética, se produzca una respuesta motora. Eso, además, demanda que haya músculo para poder registrar esa respuesta. Pero dado que ELA es una enfermedad de la primera y segunda motoneurona, ocurre con algunos pacientes que en etapas precoces pierden el músculo y, por lo tanto, no se puede registrar la respuesta motora a la estimulación magnética”.
Otro desafío que plantea en base a sus registros, es que “hasta un 25% de los pacientes presentan inexcitabilidad cortical: eso significa que, no se puede registrar un potencial evocado motor a pesar de realizar una estimulación máxima y tener un adecuado volumen muscular; esto es secundario a una significativa disfunción cerebral producida por la pérdida de neuronas a nivel cortical”.
Por eso, el nuevo proyecto Fondecyt Regular al que están postulando con su equipo, involucra desarrollar una técnica distinta para evaluar el funcionamiento cortical denominada TMS acoplada a electroencefalografía (TMS-EEG), “en donde vamos a evaluar el potencial evocado que se genera después del pulso magnético, ocupando electroencefalograma. Eso permitirá que no dependamos del efecto motor e, incluso, que no importe si el paciente es inexcitable”.
De esta forma, este estudio espera “solucionar el problema que tenemos con la técnica actual de TMS, que es la pérdida del efector y la inexcitabilidad cortical ocupando el registro EEG. Pero, además, estamos muy interesados en explorar áreas extra-motoras, y en ese sentido, el TMS-EEG permite estudiar cualquier parte del cerebro porque ya no depende del efector motor. Por eso queremos analizar el cortex prefrontal, específicamente el área dorsolateral, y evaluar cómo está la excitabilidad cortical allí, porque es un área cortical fundamental en el funcionamiento cognitivo y conductual, y determinar cómo esa alteración en el cortex prefrontal se asociaría al deterioro cognitivo-conductual que tienen los pacientes con ELA”.
Y es que actualmente se entiende que el deterioro cognitivo-conductual es una característica clínica frecuente de la enfermedad, existiendo un espectro entre la ELA y la demencia frontotemporal; “de hecho, en este continuo hay algunos pacientes con ELA que tienen función cognitiva y conductual normal. Otro grupo tiene algunos síntomas, pero no cumple criterios para demencia frontotemporal, y otro que cumple criterios para ambas enfermedades. Así, el estudio de la excitabilidad cortical en áreas extra-motoras, específicamente el cortex prefrontal, sería una contribución pionera, porque no existen estudios sobre esta materia en ninguna parte del mundo”.
Por último, finaliza el doctor Matamala, “estamos trabajando con un grupo de colegas, entre ellos los doctores Patricia Lillo, del Departamento de Neurología y Neurocirugía Sur, y Ricardo Hughes, del Hospital Clínico Universidad de Chile, en hacer el Registro Nacional de Enfermedades de Motoneurona, que es otro de los proyectos que lideramos con nuestro laboratorio y en el que ya estamos avanzando junto a especialistas de distintos centros públicos y privados. En Chile aún no comprendemos totalmente la epidemiologia de la enfermedad. A nivel mundial varios países tienen este tipo de registros; así, esperamos a futuro determinar dónde están nuestros pacientes y qué características clínicas tienen, para poder traer estudios de nuevas terapias y contribuir a curar esta fatal enfermedad”.