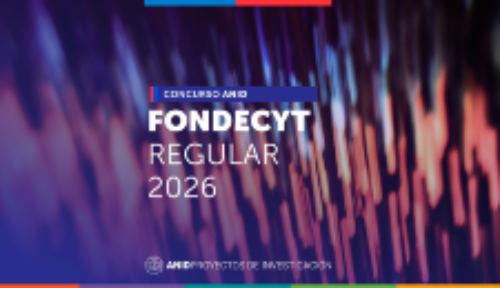El estudio, titulado “Descubriendo el papel de la variación genética no codificante en la interacción gen-pesticida en la enfermedad de Parkinson”, que se llevará a cabo en colaboración con el doctor Boris Rebolledo, académico de la Universidad del Desarrollo, busca poner a prueba la hipótesis de que ciertas variaciones genéticas en regiones no codificantes del genoma pueden modificar los efectos de la exposición a pesticidas: “Estas variaciones podrían alterar la expresión génica en células neuronales específicas y afectar fenotipos conductuales y celulares relacionados con el Parkinson”, explicó el profesor Patricio Olguín, líder del proyecto.
La enfermedad de Parkinson es el trastorno neurodegenerativo del movimiento más prevalente, afectando a más de 10 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, ni los factores ambientales ni la variación genética explican completamente su alta prevalencia, lo que sugiere que la interacción entre genes y ambiente desempeña un papel clave.
La genética y la exposición a pesticidas
“El 90% de los casos de Parkinson no tienen una causa claramente identificada”, señaló el doctor Olguín. “Se sabe que los pesticidas aumentan el riesgo de esta enfermedad, pero también que algunas personas expuestas la desarrollan y otras no. Nuestra hipótesis es que hay una base genética detrás de esta diferencia”, afirmó.
Para abordar esta interrogante, el equipo de investigación empleará el modelo animal de Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre, ampliamente utilizada en estudios genéticos: “En estas moscas podemos modelar la enfermedad de Parkinson inducida por pesticidas y estudiar las regiones del genoma que podrían explicar una respuesta diferencial a la exposición”, detalló el académico del ICBM.
El estudio se centrará en los pesticidas que inhiben el complejo I de la mitocondria, como la rotenona, compuesto que, hasta hace poco, era comúnmente utilizado en la agricultura y la acuicultura: “La rotenona ha sido ampliamente utilizada y, aunque hoy se utiliza menos en la agricultura, sigue estando presente en otros contextos. Muchas personas que hoy tienen Parkinson podrían haber estado expuestas a este tipo de pesticidas en el pasado”, advirtió el doctor Olguín.
Durante este Fondecyt, cuya duración se extenderá por cuatro años, “vamos a analizar cómo la variabilidad genética en regiones no codificantes influye en la susceptibilidad a los pesticidas. Queremos ver si estas regiones realmente modifican la expresión de genes cercanos y si esto afecta el desarrollo de fenotipos parkinsonianos en las moscas”, explicó el profesor del Departamento de Neurociencias de nuestra facultad.
Los objetivos del estudio incluyen: Determinar el papel de la variación genética no codificante en los efectos de la exposición a rotenona sobre los fenotipos característicos de la Enfermedad de Parkinson en Drosophila; Evaluar la respuesta transcripcional a la exposición a rotenona en el cerebro y en poblaciones celulares específicas; e identificar los mecanismos moleculares mediante los cuales las variantes no codificantes modifican los efectos de los pesticidas, aumentando el riesgo, gravedad y progresión del Parkinson.
Para lograr esto, se utilizarán herramientas genéticas avanzadas, incluyendo edición genética con CRISPR para validar funcionalmente variantes candidatas, así como técnicas de mapeo celular para determinar en qué tipos neuronales se produce la interacción entre variación genética y pesticidas.
Camino hacia la prevención
El doctor Patricio Olguín resaltó la relevancia de estos hallazgos para la salud pública: “Desde el punto de vista de la prevención, el conocimiento generado a partir del modelo de Drosophila es extrapolable a los humanos. Esto significa que los datos obtenidos en este estudio nos permitirán identificar ciertas variaciones genéticas que podrían hacer que algunas personas sean más susceptibles a los efectos de los pesticidas. Esta información podría ayudar a tomar mejores medidas de precaución, especialmente en trabajadores rurales que están expuestos a estos compuestos”.
A largo plazo, el estudio podría abrir nuevas vías para el desarrollo de estrategias preventivas y terapéuticas: “Si entendemos los mecanismos moleculares que hacen a una persona más vulnerable, podríamos incluso pensar en intervenciones farmacológicas que ayuden a reducir ese riesgo”, concluyó el doctor Olguín.
Este proyecto se suma a investigaciones previas del equipo del académico del ICBM, como su trabajo con el Fondo de Innovación de The Pew Charitable Trusts para proyectos de alto riesgo, además de su participación en el Consorcio Latinoamericano de Investigación sobre la Genética de la Enfermedad de Parkinson (LARGE-PD) y en el Global Parkinson Genetics Program, que estudian la enfermedad en poblaciones humanas.
Además, recientemente, el doctor Patricio Olguín se adjudicó un nuevo proyecto junto a la doctora María Teresa Muñoz de la Escuela de Salud Pública de nuestro plantel, el cual analizará los efectos de la exposición a pesticidas en trabajadores rurales chilenos. “Los efectos que tienen los pesticidas sobre la salud humana están, entre comillas, bien determinados. Lo que mata a los insectos, también nos mata a nosotros, esa es la realidad. Por esto, entender la relación entre la variación del genoma y la exposición a pesticidas, es de suma relevancia para, en un futuro, tomar medidas al respecto”, concluyó el doctor.